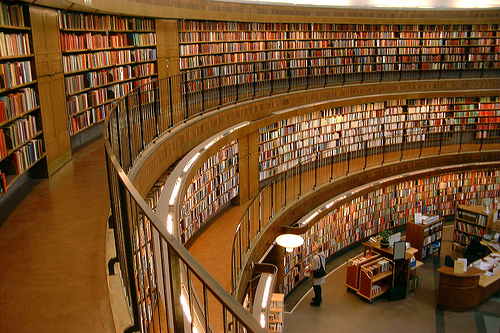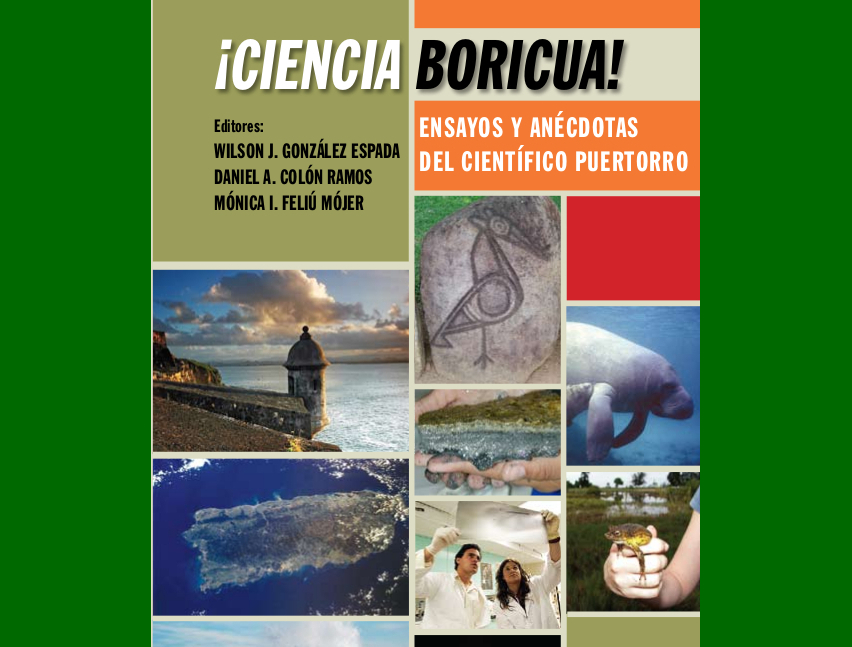Rico Puerto, Pobre Puerto
Enviado el 2 agosto 2006 - 2:03pm
Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.

Traducido de: Science 28 July 2006: Vol. 313. no. 5786, p. 476.
Por Jon Cohen
San Juan, Puerto Rico – Si Viviana Valentín vivera en cualquier otra isla del Caribe, probablemente estaría muerta. Diagnosticada con VIH en 1990, Valentín ha desarrollado resistencia varias drogas anti-retrovirales y una vez tuvo un conteo de CD4 de cero, indicador de que el VIH había diezmado su sistema inmunológico. Ella tiene dos hijos y es desempleada. Aún así, hoy, Valentín recibe T-20, la droga anti-VIH más cara, que cuesta más de $20,000 anuales y requiere dos inyecciones diarias. Ella también se beneficia de un cuidado de primera en la Universidad de Puerto Rico (UPR), en donde participa de un estudio clínico que investiga las complicaciones neurológicas de su enfermedad. “Tengo los mejores doctores,” dice Valentín, quien fue nacida y criada en Nueva Cork y se mudó a Puerto Rico a los 21 años. “Están haciendo un trabajo maravilloso.”
Como un estado asociado de los Estados Unidos, Puerto Rico disfruta de una de las economías más sólidas del Caribe, que sostiene no solo el cuidado de primera que reciben muchas personas infectadas con VIH, sino una comunidad de investigación floreciente. Pero esta es la escena color de rosa. También hay espinas. El ingreso per capita de Puerto Rico es más bajo que el de cualquier otro estado en los Estados Unidos continentales. Por ser territorio de los EU, las cifras de prevalencia de VIH/SIDA son agrupadas con aquellas de los estados continentales, una práctica que muchos expertos piensan que enmascara la seriedad de la epidemia en Puerto Rico. “Estamos sumergidos en las estadísticas,” dice el virólogo Edmundo Kraiselburd, quien dirige el programa de investigación NeuroSIDA de la UPR y el Centro de Investigación de Primates del Caribe.
A diferencia de las epidemias en el resto del Caribe, en Puerto Rico, esta es impulsada mayormente por usuarios de drogas inyectadas (UDI), quienes son discriminados en clínicas y salas de emergencias. “Los doctores no los quieren,” dice José “Chaco” Vargas Vidot, médico que en 1990 comenzó el programa de alcance Iniciativa Comunitaria. Vargas Vidot se queja de que el País tiene muy pocas clínicas de metadona y programas de intercambio de jeringuillas, que en otros lugares han probado ser clave para reducir los niveles de transmisión. “El gobierno está ignorando nuestra epidemia del SIDA,” acusa.
Y aunque Puerto Rico es un rico puerto para pacientes como Viviana Valentín y muchos investigadores del VIH/SIDA, los UDI tienen una cruda y distinta realidad.
Centro de heroína
En una tarde de un día de semana en el barrio La Colectora de San Juan, una docena de hombres y una mujer pagan $1 cada uno para entrar a un hospitalillo, un pequeño lugar donde los usuarios se inyectan y usualmente luego colapsan en una silla. Afuera en el frente, dos trabajadores de Iniciativa Comunitaria preparan un programa de intercambio de jeringuillas. Julio, un adicto a la heroína de 33 años, se arrastra hasta ellos y desplega ocho jeringuillas en el suelo, recibiendo a cambio la misma cantidad de jeringuillas nuevas. Julio, que es un deambulante, no se arrastra por que esta eufórico por la droga: Inyectarse ha dejado abscesos negros y sangrientos en sus pantorrillas que podrían estar gangrenosos, dice Ángel González, un médico del programa.
Julio dice que la peste que emana de sus piernas hace la situación aún peor. No pudo llegar al centro de tratamiento de metadona, según dice, por que “no querían dejarme montar en la guagua…La peste era fuerte, y la gente se quejaba.” Este dice que en la sala de emergencia también lo rechazaron y lo dejaron sin tratamiento.
González dice que Julio es uno de los muchos adictos a los cuales el sistema les ha fallado. “Los pacientes tienen que enfrentar muchos obstáculos para recibir tratamiento,” dice González, “Aquí necesitamos grandes cambios.” Carmen García Albízu de la UPR, quien conduce un pequeño programa de substitución de drogas con prisioneros adictos, también está muy frustrada con la resistencia oficial a métodos preventivos para VIH establecidos. “En Puerto Rico hemos sido muy, muy reacios a hacer lo que necesitamos para controlar esta epidemia,“ dice ella.
La popularidad de la heroína en la Isla tiene muchas razones, pero claramente está atada a su localización estratégica para los traficantes suramericanos. El Departamento de Salud de Puerto Rico dice que la mitad de los casos de SIDA reportados hasta la fecha son en UDI heterosexuales, mientras que otro 7% son UDI varones que tienen sexo con hombres. La ginecóloga-obstetra de la UPR, Carmen Zorrilla dice que aproximadamente dos tercios de las mujeres infectadas con VIH en el 2000 que ella sigue se contagiaron al tener sexo con hombres que eran UDI. La situación VIH/UDI en Puerto Rico es “es una emergencia de salud pública,” dice Sherry Deren, directora del Centro para el Abuso de Drogas e Investigación de VIH en la ciudad de Nueva York.
Deren, junto con la socióloga Rafaela Robles y el epidemiólogo Héctor Colón de la Universidad Central del Caribe en Bayamón, Puerto Rico, llevaron a cabo un provocativo estudio que comparó 399 UDI en San Juan con 800 UDI puertorriqueños viviendo en la ciudad de Nueva York. Entre 1996 y 2004, los investigadores encontraron que los usuarios en Puerto Rico se inyectaban con dos veces más frecuencia, que favorecían mezclas de heroína y cocaína conocidas como ‘speedballs’, y eran tres veces más propensos a compartir jeringuillas. Entre 20% y 25% de los UDI estaban infectados en ambas localizaciones, pero el índice de nuevas infecciones en Puerto Rico (3.4% por año) era cuatro veces más alto. El estudio también encontró un número significativamente menor de programas de metadona e intercambio de jeringuillas, y el que tanto como el doble de los participantes VIH-positivo en Nueva York estaban recibiendo drogas anti-retrovirales. No sorpresivamente, la mortalidad en Puerto Rico fue casi tres veces más alta. Si una ciudad o estado continental tuviese estas estadísticas, dice Deren, “creo que se le prestaría muchísima más atención al problema.” Colón señala a los políticos que “todavía creen que tartar adictos a drogas es una pérdida de dinero.”