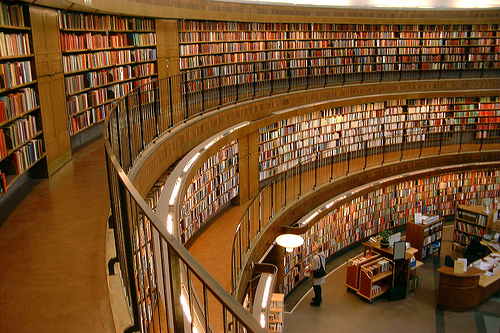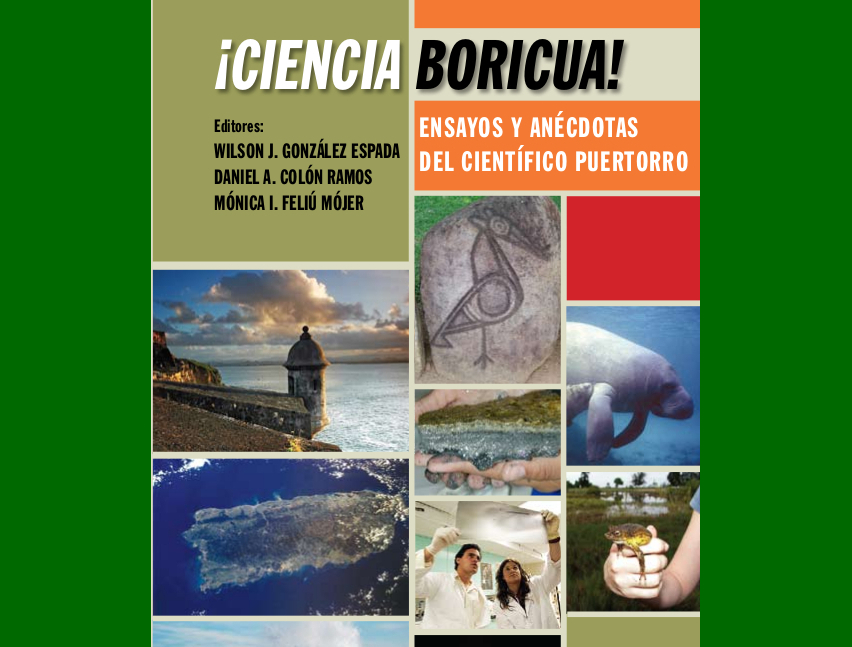¿Por qué tan pocas mujeres han ganado premios Nobel STEM? Neurocientífica boricua tiene la respuesta
Enviado el 12 marzo 2025 - 11:01pm
Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.
Contribución de CienciaPR:
Fuente Original:
Por:

A mediados de octubre de 2024, la neurocientífica boricua Carmen Maldonado Vlaar miraba la lista de los ganadores del premio Nobel en las diversas disciplinas de las ciencias. Una vez más, entre las personas reconocidas el pasado año por sus aportaciones en estos campos, no había mujeres.
“Para mí, es totalmente inaceptable pensar que no hay científicas en el Siglo XXI que puedan alcanzar este reconocimiento a nivel mundial. También, que no estén en escenarios de descubrimiento que impacten asuntos sociales, culturales y científicos”, dijo a El Nuevo Día.
El hecho de que, en 123 años, solo 29 mujeres han ganado premios Nobel en las también llamadas disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) es reflejo de las barreras estructurales que obstaculizan el desarrollo de las científicas e invisibilizan sus aportaciones. Así lo estableció Maldonado Vlaar en un artículo de opinión publicado, el 29 de enero, en The Journal of Neuroscience.
Aunque las mujeres continúan abriéndose camino en diversas disciplinas científicas, sus contribuciones al desarrollo de conocimiento están supeditadas a las oportunidades y los roles que se les asignan, en contextos profesionales y sociales, expuso.
“El reconocimiento que nosotras recibimos es muy limitado y está subyacente, también, al imaginario de quiénes son los que representan la ciencia, quiénes son los que llegan a tener el éxito. Cuándo examinas eso y miras los datos estadísticos de nosotras, como promotoras de conocimiento, en diversas disciplinas, vas a observar que no es por falta de gente, sino por falta, en muchas ocasiones, de acceso y oportunidades”, explicó la catedrática de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Recinto de Río Piedras.
El artículo destaca, por ejemplo, que las mujeres obtienen más de la mitad de los doctorados conferidos en ciencias biomédicas en Estados Unidos. Sin embargo, en la categoría de Fisiología/ o Medicina de los Nobel, solo 13 de los 229 galardonados han sido científicas. Es decir, si prospectivamente el premio se entregara solo a mujeres, tomaría 203 años alcanzar la paridad con los científicos.
En ese sentido, Maldonado Vlaar consideró que conseguir la paridad en el galardón es una “meta inalcanzable”, pero instó a que el proceso de selección sea “más justo, inclusivo y libre de los prejuicios”.
Acentuó que, entre las poblaciones marginalizadas, las mujeres son las que más han avanzado. De hecho, ninguna persona negra –hombre o mujer– ha sido galardonado con un Nobel STEM.
Las razones de la inequidad
Desde “mansplaining” hasta hostigamiento sexual y brecha salarial, las científicas han enfrentado históricamente discrímenes propios de las sociedades patriarcales en las que se desarrollan.
“La representatividad de nosotras en las ciencias es producto de una estructura social, de unas amenazas que nosotras las mujeres tenemos que lidiar en los entornos de empleo, que incluyen hostigamiento sexual y discrimen de género”, sostuvo Maldonado Vlaar.
Asimismo, a las mujeres, se les ha visto como ayudantes y no como líderes de las ciencias. La doctora indicó que, por décadas, a las científicas, se les asignaban espacios pequeños de laboratorio y menos recursos, lo que propendía en limitaciones en su capacidad de generar propuestas, buscar fondos y publicar hallazgos.
A estas dinámicas, se les añaden las tareas de cuidado de la familia y el hogar, que socialmente se les asignan a las mujeres. La doble jornada puede limitar el acceso a oportunidades de desarrollo profesional, destacó.
Estas disparidades también se ven en el desarrollo de las ciencias en Puerto Rico. Comentó que, en la UPR en Río Piedras, el estudiantado está compuesto abrumadoramente por mujeres. Empero, el número disminuye en el profesorado y más aún cuando se considera aquellas que están haciendo investigación activa. Mientras el recinto riopedrense cuenta con un centenar de profesoras científicas investigadoras, la UPR nunca ha tenido una presidenta en propiedad.
¿Qué se puede hacer?
Maldonado Vlaar instó a ser “intencional” en el apoyo a las científicas y a proyectos que fomenten la equidad de género. Mencionó, por ejemplo, la iniciativa Semillas de Triunfo, de Ciencia Puerto Rico, para desarrollar el interés de las niñas en STEM.
Asimismo, dijo, es esencial crear espacios respetuosos a la diversidad y que reconozcan las barreras que las mujeres y otros grupos marginalizados enfrentan en su desarrollo.
Ahora, sin embargo, uno de los mayores retos son las políticas antidiversidad promulgadas por el presidente Donald Trump, reconoció. El hecho de que no puedan incluirse palabras como “mujer”, “equidad” y “género”, en las propuestas científicas, es “volver a invisibilizar” los logros alcanzados.
“Estas órdenes ejecutivas (de Trump), a largo plazo, van a tener un efecto detrimental en una agenda de desarrollo, de más presencia de las mujeres, de más presencia de personas que vienen de sectores marginados”, auguró.
Aun así, manifestó que el entusiasmo y capacidades de sus alumnos les muestran que el trabajo por la equidad en el desarrollo científico no claudicará.