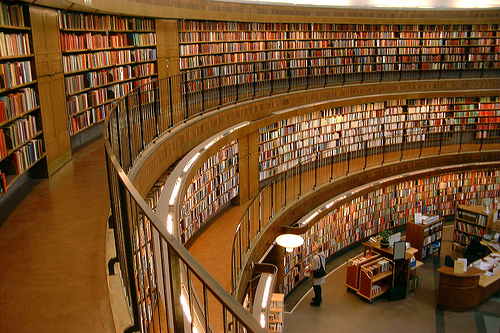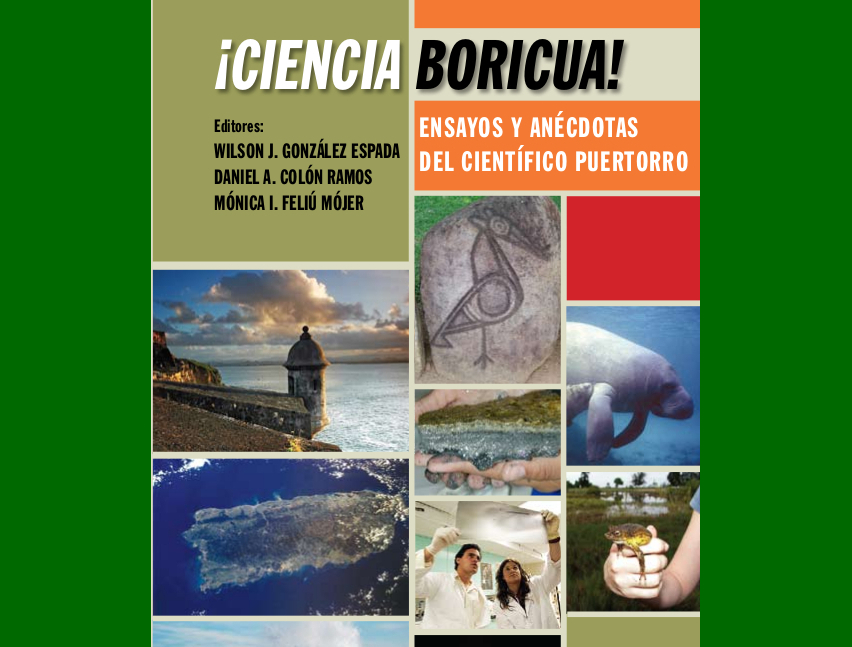Tras la mejor calidad
Enviado el 7 junio 2007 - 3:20pm
Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.

Por Aurora Rivera / arivera@elnuevodia.com
endi.com
La alteración genética de los alimentos no es nada nuevo, se ha hecho por milenios pues su origen es tan simple como seleccionar las semillas de mayor calidad de un fruto, descartar las demás y sembrar sólo ésas con el fin de obtener una mejor cosecha.
“Se ha hecho por miles de años. Todos los alimentos y los animales domésticos (como los perros) son resultado de modificación genética”, ilustra el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Jason Rauscher, quien cuenta con un posdoctorado en genética evolutiva de plantas.
“Somos capaces de hacer cambios muy grandes a la Naturaleza y eso no es nuevo. Lo que es nuevo son las herramientas y la rapidez con que podemos hacer cambios”, diferencia Rauscher.
Del modo artesanal, una especie de mangó (por ejemplo) sería injertada con otra en innumerables ocasiones hasta lograr un fruto con las características deseables de ambas: quizás sabor, dulzor, tamaño, consistencia pulposa y sin fibra, etc. Del modo moderno, se estudiaría el conjunto de genes o el genoma de cada mangó y el que corresponda a la cualidad deseada se seleccionaría e introduciría en la semilla a plantar para que sus frutos tengan dicha característica. Pero el modo moderno de alteración genética permite cruzar genes de diferentes tipos de organismos.
Estos procedimientos se aplican de forma experimental en infinidad de organismos, pero pocos alimentos hechos mediante ingeniería genética han sido aprobados para consumo humano, principalmente el maíz y la soja. En Estados Unidos 12 diferentes plantas alteradas genéticamente han sido aprobadas para producción comercial, de acuerdo con el Genetically Engineered Organisms Public Issues Education Project (Geo-Pie) de la Universidad de Cornell.
Rauscher detalla que en los años 70 se comenzó a experimentar la modificación genética con bacterias porque tienen un genoma sencillo. Se podía aislar un gen de otro organismo y colocarlo dentro del ADN de la bacteria para que produjera la proteína que estaba codificada en ese ADN. Tres décadas más tarde se han realizado modificaciones genéticas hasta en mamíferos. En el caso de las plantas, los dos modos para realizar la modificación genética son infectarla en su fase temprana de desarrollo con una bacteria que lleve el gen que se desea agregar, o insertarle partículas metálicas con pedazos del ADN seleccionado.
“Se usa una pistola que tiene pedazos metálicos cubiertos con los pedazos de ADN que queremos usar y disparamos esta pistola a las hojas de la planta y el ‘tungsten’ entra en la planta, rompe huequitos chiquitos y los genes entran... Algo que toma años y años de investigación hasta recuperar una planta que sobrevive”, describe el profesor.
Cuando finalmente se logra cultivar plantas, comienza una nueva fase para confirmar que tenga las características deseadas y que sea segura para la salud y el ambiente. Antes de que se pueda mercadear la semilla, es necesario hacer cultivos controlados en invernaderos para que no contagien otras plantaciones. Mediante un proceso regulado por agencias como la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y organismos estatales como el Departamento de Agricultura de Puerto Rico, reciben o no la aprobación final.
Rauscher procura disipar el temor a los efectos adversos con el argumento de que generalmente se utilizan genes de organismos o sustancias (por ejemplo, proteínas) que no causan daño a la salud humana. Además, “después hay que hacer más pruebas para estar seguros de que no hay efectos tóxicos y en el ambiente”. Aún así admite que “es imposible probar para todo”, sobre todo porque ésta es una tecnología relativamente nueva y no existen estudios a largo plazo. “Intentamos minimizar al máximo los riesgos que tenemos, pero como cualquier tecnología siempre es posible que haya riesgos”, expresa.
“También hay riesgos con cualquier otra comida y cualquier otro pesticida que aplicamos y con otros químicos en el medio ambiente que producimos”, dice el científico. Arguye que hasta las plantas en su estado natural producen toxinas que pueden ser perjudiciales a la salud. Menciona el ejemplo de un hongo que le da al maíz (fusarium) y que produce una toxina que puede afectar el desarrollo del feto, por lo que las embarazadas no deben estar expuestas a él.
“En este caso las plantas las modifican con BT (bacillus thuringiensis) que es para resistencia contra insectos... Por eso las plantas genéticamente modificadas (con BT) tienen 90% menos toxinas de este hongo que plantas orgánicas”, contrasta. Precisamente este gen es objeto de denuncias. Carmelo Ruiz, director del Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, resalta las dudas en torno al daño que pueda causar el BT al ser humano y a insectos benéficos.
“Se presumía que esto no le haría daño al ser humano pero hay pruebas de que sí tiene un efecto en el cuerpo humano. Se dijo que no haría daños a insectos benéficos, pero se ha visto que tiene efectos dañinos sobre mariposas e insectos que no le hacen daño a nada. ¿Tendrá que ver con la desaparición de abejas por el mundo?”, cuestiona el activista. “El planteamiento de nosotros es que para resolver estos problemas de la agricultura hay que desarrollar nuevas relaciones ecológicas con el entorno”, establece.
Hallazgo reciente
En marzo pasado, la organización Greenpeace hizo pública la noticia de que por primera vez un estudio independiente -comisionado por ellos- y publicado en una revista especializada logró probar que un maíz genéticamente modificado (GMO) autorizado para consumo humano presentó signos de toxicidad.
La investigación, publicada en Archives of Environmental Contamination and Technology, demostró que ratas alimentadas por 90 días con el maíz de Monsanto MON863 mostraron signos de toxicidad en sus hígados y riñones.
“Todos los expertos han coincidido en que el maíz en cuestión es tan seguro como el maíz tradicional”, dijo entonces a la televisión francesa Yann Fichet, director de relaciones exteriores de Monsanto Francia.
MON863 es un maíz genéticamente modificado para resistir un gusano que ataca las raíces de la planta. La Unión Europea autorizó su uso como alimento para animales desde 2005 y para consumo humano desde enero de 2006. Su uso y cultivo ha sido objeto de polémica en múltiples ocasiones.
Fuente: www.reuters.com
Cómo saber
La forma más fácil de saber que no se están consumiendo alimentos con ingredientes genéticamente alterados es seleccionar productos orgánicos. Aquellos que son certificados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) tienen el sello que así lo confirma.
Otra forma de evitarlos es saber qué alimentos modificados se han comercializado para no consumirlos, ni consumir productos que hayan sido procesados utilizando alguno de sus derivados.
Según datos publicados en la página electrónica del Genetically Engineered Organisms Public Issues Education Project (Geo-Pie; www.geo-pie.cornell.edu) de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos 12 plantas genéticamente alteradas han obtenido permiso para producción comercial, aunque muchas nunca han llegado a mercadearse. Ellas son: soja, maíz, canola, algodón, papas, calabacín, papaya, tomates, remolacha, arroz, lino y repollo lila.
De acuerdo con el doctor Jason Rauscher, profesor de la Universidad de Puerto Rico y experto en genética evolutiva de plantas, para el año 2005 los cultivos modificados más comunes eran de soja (60% de la producción mundial) y de maíz (24% de la producción mundial).
Geo-Pie detalla que en el caso del algodón, aunque es utilizado más bien para textiles, con su semilla se produce un aceite que puede ser empleado en la elaboración de aceites de cocinar, aderezos, mantequilla de maní, galletas y otros. El resto de los cultivos son menos comunes o sólo han sido experimentales y quizás nunca han llegado a los estantes comerciales. “Al momento no hay carnes genéticamente alteradas con aprobación para el consumo humano”, indica Geo-Pie.