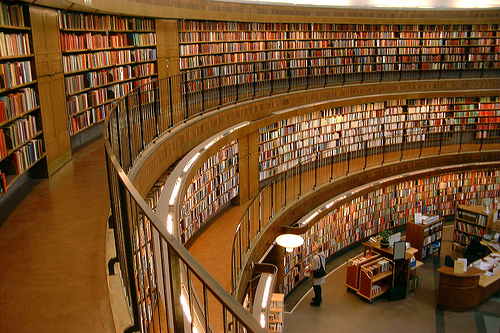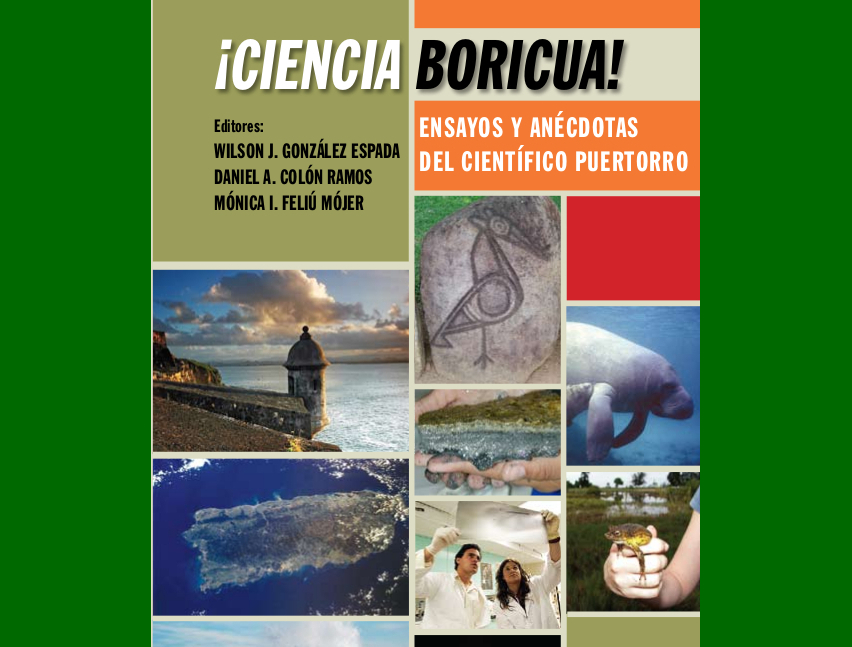Renace el sapo concho: esfuerzo comunitario asegura su hábitat crítico de reproducción en Guánica
Enviado el 5 febrero 2025 - 4:37pm
Este artículo es reproducido por CienciaPR con permiso de la fuente original.
Contribución de CienciaPR:
Fuente Original:
Por:

Guánica - Al final de la carretera PR-333, un camino renovado y con una impecable rotonda conduce al hogar del sapo concho: la Reserva Marina del Bosque Seco de Guánica, cercana a la playa Tamarindo, donde ubica la única charca natural en la que se reproduce este anfibio endémico de Puerto Rico y en peligro de extinción.
El camino fue cuidadosamente diseñado, repavimentado y se ubicaron enormes rocas frente al mar para impedir que el agua salada entre a la charca y cree un ambiente desfavorable para la reproducción de la especie (Peltophryne lemur).
Además, para evitar que se camine cerca o dentro de la charca –que no siempre está llena (depende de la lluvia)–, se renovó y extendió el viejo tablado contiguo. Metros antes, se creó un estacionamiento porque, cuando la charca está seca, solía usarse para aparcar autos.
Igualmente, se colocaron plantas propias del ambiente costero –como uva playera, barbascos e icacos– para proteger las dunas (montículos de arena) y el bosque, es decir, el corredor biológico del sapo concho. La nueva siembra también ayuda a combatir los fuegos forestales.
Se trata, en fin, de un conjunto de medidas pensadas y ejecutadas para propiciar un balance entre la conservación y el uso recreativo de un área crítica ambientalmente, en la que habita el sapo.
“Esta población es única. Este hábitat es lo que lo hace tan especial y el balance que tenemos que hacer entre el uso público, el desarrollo socioeconómico, el esparcimiento de la gente y la protección de la especie. Aquí, todo esto (iniciativas) es para poder mantener ese uso público y proteger, a la misma vez, el hábitat crítico del sapo concho”, dijo Roberto Viqueira, biólogo y director ejecutivo de Protectores de Cuencas.
La única charca natural que la especie utiliza se encuentra en el Bosque Seco de Guánica
La organización sin fines de lucro comaneja el Bosque Seco junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). La agencia recibe subvenciones federales, mientras que Protectores de Cuencas es recipiente de fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.
“El comanejo establece que las decisiones que se tomen en el bosque van a ser entre las dos organizaciones”, explicó Darién López, oficial de manejo del Bosque Seco del DRNA.
Esfuerzo conjunto
El acondicionamiento del hábitat del sapo concho, así como un acceso adecuado para quienes disfrutan de su biodiversidad, también son realidad gracias a los visitantes de las playas Jaboncillo, La Jungla y Manglillo Chiquito, que aportan un donativo de $2, comentó Viqueira.
El dinero se cobra desde 2016 e, inicialmente, se destinaba al recogido de basura en las tres playas hasta que se optó por reenfocar su uso, con evidentes resultados.
“Gracias al aporte de la gente, hemos podido hacer este trabajo. Antes, todo el dinero del comanejo lo gastábamos en recoger basura. Decidimos eliminar eso; eliminamos todos los zafacones de las playas que manejamos. La basura bajó a menos del 10%. Todavía hay gente que la tira por ahí, pero (en su mayoría) se la está llevando, y eso nos ayuda mucho”, agregó el biólogo, al explicar que los guaniqueños están exentos del pago, pero muchos lo hacen.
De hecho, en la visita de El Nuevo Día, dos guaniqueñas que estaban en el Bosque Seco mostraron su orgullo, sentido de pertenencia y vasto conocimiento del activo ecológico, encabezado por el sapo concho. Recalcaron, además, la importancia de que todo visitante sea “consciente”.
“Uso la reserva constantemente, pero la preocupación mayor es el uso que le den personas que no conozcan su valor. Lo que tenemos es algo que no hay a nivel mundial”, puntualizó la abogada Magda López, residente en Caguas, pero nacida en Guánica, donde su familia permanece.
“Estamos conscientes de lo que es la reserva y su valor. Los guaniqueños, que amamos nuestro pueblo, aún como está, sabemos lo que hay aquí. Estamos bien pendientes de que no vengan a hacer daño. Sabemos que hay especies endémicas y especies protegidas. Guánica es una joya para nosotros, y lo que queremos es un uso responsable”, añadió.
Lourdes Feliciano, una maestra retirada, dijo, por su parte, que les preocupa que “venga un turismo desmedido, que vengan a querer apoderarse de esa playa (Tamarindo); se supone que esa parte allí no se toque”. “Tenemos que conservar todo el bosque, que sea intocable”, acotó.
Ambas expresaron regocijo por el despliegue –nacional y mundial– que el sapo concho ha tenido tras la exposición que el exponente urbano Bad Bunny le dio mediante un cortometraje que promociona su nueva producción discográfica.
No obstante, recordaron que, hace más de dos décadas, el biólogo Miguel “Menqui” Canals dio grandes luchas en defensa del Bosque Seco y del área de Bahía Ballena, donde se intentó construir un complejo turístico-residencial que habría impactado el hábitat del anfibio.
40 años redescubierto
Fue el 4 de julio de 1984 que Canals, exoficial de manejo del Bosque Seco, redescubrió al sapo concho, que hasta entonces se creía extinto. Tras el hallazgo, está clasificado como especie amenazada a nivel federal y en peligro de extinción, en el foro estatal.
Canals, ya retirado, opinó que el redescubrimiento permitió concienciar a “mucha gente” sobre la importancia del bosque y el sapo concho. Ahora, entiende que Bad Bunny “le predicó al no convencido”.
“Ha sido un palo en el sentido de que ha dado a conocer al sapo concho a una parte de la población, que no necesariamente es la que le gusta el ambiente y está con biólogos y gente que le gusta la naturaleza, sino a un público general… otra gente, que nunca hubiéramos tenido acceso nosotros a llevar el mensaje del sapo concho”, destacó, al relatar que, en su afán de conocer más sobre la especie y protegerla, diseñó “mochilas” en tela, que colocó sobre los sapitos con radiotransmisores y corroboraron que algunos llegaron a moverse hasta siete kilómetros bosque adentro.
El Bosque Seco –donde personas hacen avistamiento de aves, senderismo, ciclismo o, simplemente, se dan un chapuzón en la playa– fue designado, en 1981, Reserva Internacional de la Biosfera: Patrimonio de la Humanidad. “En este bosque, hay más especies de aves que en (el Bosque Nacional) El Yunque. Hay más biodiversidad en general: 188 especies de aves versus 100 en El Yunque”, precisó Canals.
Comprende más de 11,500 cuerdas de terreno y, de esas, unas 40 son la reserva marina. Cuenta con la charca natural y dos artificiales para la reproducción del sapo concho. La natural, indicó Canals, “es la más importante, en el sentido de que el mayor número de sapos viene a reproducirse a esta charca”.
Así, la población más grande del sapo concho está en el Bosque Seco, donde viven en roca caliza, mientras que, en la charca, cuando alcanza tres a cuatro pies de profundidad, se reproducen tras períodos largos de lluvia. Ahora, es el tiempo pico de sequía. Los últimos buenos aguaceros cayeron en diciembre y la temporada alta se espera que comience en mayo, siguiendo en septiembre y octubre.
Desde 1980, diversos zoológicos en Estados Unidos colaboran en un proyecto de reproducción en cautiverio, mediante el cual los renacuajos son trasladados –vía aérea– a ciertas reservas naturales. Tan reciente como el 29 de enero, Ciudadanos del Karso y Puerto Rican Crested Toad Conservancy firmaron un acuerdo para la creación de un centro de este tipo en Arecibo.
En el cortometraje de Bad Bunny, el sapo se muestra como símbolo patrio y una analogía de la resistencia contra la gentrificación. Canals anotó, de hecho, que debe evitarse que el anfibio pierda su hábitat de reproducción en el sur, como ocurrió en el norte.
“No había dónde reproducirse. Es la historia de Quebradillas, de Isabela… las charcas las secaron. Hicieron urbanizaciones. Se fue la agricultura. Los últimos sapos que se encontraron fueron en bebederos de vacas. Ahí, terminaron los pobres sapitos”, lamentó.
“Concho”, el personaje del filme de Bad Bunny, viste un mameluco verde y zapatos azules, y come quesitos. La realidad, sin embargo, es que se alimenta de insectos –como hormigas, escarabajos, grillos y arañas– y algas.
Viqueira contó que, a raíz del cortometraje, han recibido múltiples llamadas de escuelas y personas interesadas en visitar el Bosque Seco y conocer a “Concho”. Entre risas, Canals comentó que el personaje debió llamarse “Miguelito” o “Canalito”, en honor a su gesta del redescubrimiento.
El sapo concho mide 2.5 a 4.5 pulgadas. Se caracteriza por unas crestas o protuberancias encima de los ojos y un hocico curveado y largo. El macho es más pequeño, sus crestas son menos prominentes y su color es verde menta, contrario a la hembra, que es marrón y con piel más arrugada.
Sobre la charca, Canals explicó que necesita estar llena, como mínimo, 21 días, que es el tiempo que la especie requiere para completar su metamorfosis. De lo contrario, no nacen renacuajos o, los que lo logran, son muy débiles.
Más charcas artificiales
Además de la charca natural, en la reserva marina existen dos artificiales y hay otras dos en planificación, con información científica recopilada hasta el momento, indicó Viqueira.
“Son creadas por nosotros en áreas que designamos que son idóneas y se llenan de agua, pero no estaban durando los 21 días. Yo entiendo que donde están ubicadas solamente cogen agua de lluvia y no se llenan por escorrentía. Ahora, estamos buscando unos lugares adicionales que tengan algún tipo de influencia de escorrentía para hacer las charcas nuevas... para que tengan un afluente más duradero”, explicó.
Canals añadió que el cambio climático ha sido favorecedor y desfavorecedor para la reproducción, porque “ha habido extremos”: mucha sequía o mucha lluvia.
“Hay años en que no hay suficiente precipitación para que ellos migren desde las áreas de hibernación hacia la charca. Ellos no viven en la charca, nunca. Solamente (la charca) es para reproducirse. Todo depende de los ciclos meteorológicos y si la población está en un momento de madurez sexual para poder reproducirse”, describió.
Con la extensión del antiguo tablado, hay dos vías en forma de “Y”, que desembocan hacia la playa Tamarindo y no se permite otro mecanismo de acceso.
“Con estos tablados y con las áreas de estacionamiento nuevas, evitamos que la gente camine por las áreas de reproducción del sapo, no solo con carros, sino también a pie, con bicicleta y mantenemos un uso ordenado del área”, dijo Viqueira, esperanzado en que sean mecanismos para seguir disfrutando, por muchos años más, de la especie.
---
Si desea donar a los esfuerzos de conservación del sapo concho, puede llamar al (939) 398-2938 y, para más información, comuníquese al (787) 821-5706.
Categorías de Contenido:
Categorias (Recursos Educativos):
- Noticias CienciaPR
- Biología
- Ciencias ambientales
- Salud
- Ciencias Ambientales (elemental)
- Ciencias Ambientales (superior)
- Ciencias Biológicas (elemental)
- Ciencias Biológicas (intermedia)
- Externo
- Español
- 4to-5to- Taller 2 Montessori
- 6to-8vo- Taller 2/3 Montessori
- 9no-12mo- Taller 3/4 Montessori
- Universitario
- Noticia
- Educación formal
- Educación no formal